- Sectores
- Aeroespacio y defensa
- Industria de la ciencia
- Fintech
- Sobre ARQUIMEA
- Actualidad
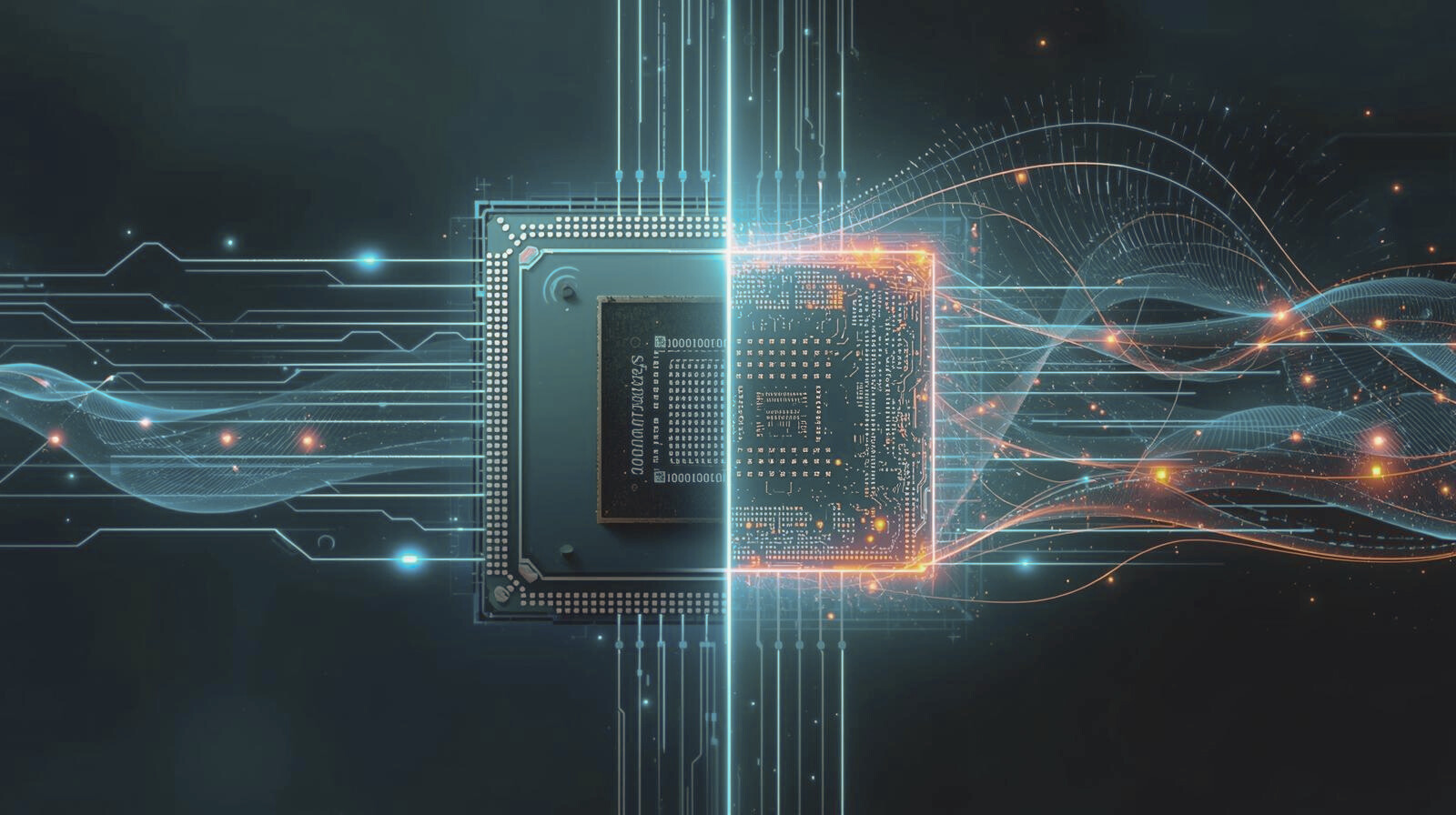
Vivimos en una era marcada por el dominio del procesamiento clásico: servidores, redes y CPUs gobiernan la mayor parte de las tareas digitales que nos rodean. Pero, al mismo tiempo, se está abriendo paso una nueva ola tecnológica: la computación cuántica.
Aunque promete resolver algunos problemas con una eficiencia radicalmente superior, su madurez es aún incipiente y presenta limitaciones prácticas. Aquí es donde entra en escena la computación híbrida, un enfoque que combina lo mejor de ambas modalidades para abordar retos que ni lo clásico ni lo cuántico pueden afrontar en solitario.
A medida que los sistemas informáticos crecen en complejidad, el mundo genera volúmenes de datos extremadamente costosos de procesar en tiempo razonable con las arquitecturas tradicionales. Problemas como la optimización de redes eléctricas, la predicción meteorológica, la planificación de rutas para vehículos autónomos o el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial son ejemplos de tareas que requieren cálculos masivos, con miles de variables interdependientes. Resolverlos únicamente con algoritmos clásicos puede llevar horas o incluso días de cómputo, mientras que un enfoque híbrido que se espera que pueda llegar a reducir esos tiempos a segundos o minutos gracias a la capacidad cuántica de explorar soluciones simultáneamente.
Por ejemplo, en la gestión del tráfico de una gran ciudad, cada segundo se analizan miles de variables, desde el flujo de vehículos hasta los cambios meteorológicos, que generan millones de posibles combinaciones. Incluso los sistemas más potentes solo alcanzan soluciones aproximadas. En el futuro, un enfoque híbrido, en el que procesadores cuánticos y clásicos trabajen en paralelo, podría optimizar estos escenarios reduciendo drásticamente los tiempos de cálculo y transformar la movilidad urbana.
La computación híbrida se perfila así como una respuesta natural al crecimiento exponencial de la información digital y a la necesidad de encontrar soluciones más rápidas, precisas y sostenibles en términos energéticos.
La computación híbrida es un modelo que integra arquitecturas clásicas, basadas en bits, y cuánticas, basadas en qubits, en un mismo flujo de trabajo. Los bits solo pueden representar 0 o 1, mientras que los qubits pueden estar en una superposición de 0 y 1 a la vez, lo que les permite procesar múltiples posibilidades simultáneamente.
Su objetivo es aprovechar las fortalezas de cada paradigma: la estabilidad, fiabilidad y escalabilidad del cómputo clásico junto con la capacidad cuántica para manejar problemas de gran complejidad combinatoria o probabilística.
En términos sencillos, no se trata de reemplazar una tecnología por otra, sino de hacerlas colaborar. En un sistema híbrido, las tareas más estructuradas, como la gestión de datos o el almacenamiento, se ejecutan en sistemas clásicos, mientras que las partes del problema que requieren explorar múltiples soluciones simultáneas o aprovechar las correlaciones cuánticas para descubrir patrones imposibles de detectar en ordenadores clásicos.
La computación híbrida requiere diseñar nuevos algoritmos, lenguajes de programación y arquitecturas de comunicación entre ambos mundos, y se perfila no solo como una evolución tecnológica, sino una estrategia de transición hacia una nueva era del procesamiento, en la que los ordenadores clásicos y cuánticos actúan como aliados para resolver problemas que, hasta hace poco, parecían imposibles.
En trabajos recientes se define una clasificación clara de las arquitecturas híbridas en dos grandes categorías: verticales y horizontales.
Las arquitecturas verticales se centran en la integración del hardware cuántico con el ecosistema clásico (por ejemplo el control, la corrección de errores y el hardware de interconexión) de forma aplicación-agnóstica. Por su parte, las horizontales están más orientadas a dividir lógicamente un algoritmo específico entre componentes clásicos y cuánticos.
Este enfoque ayuda a diseñar sistemas más flexibles: algunas aplicaciones pueden beneficiarse de una distribución horizontal más agresiva, mientras que otras requieren un fuerte soporte vertical para minimizar latencias, asegurar coherencia y optimizar el rendimiento global.
Ambos modelos son complementarios y, en la práctica, tienden a coexistir. Las arquitecturas verticales hacen posible la comunicación entre sistemas, mientras que las horizontales definen cómo cooperan durante la ejecución. En conjunto, representan la base de la computación híbrida moderna.
La computación híbrida comienza a mostrar resultados concretos en sectores donde el volumen y la complejidad de los datos superan los límites del cómputo clásico:
Ambos casos muestran cómo la computación es capaz de unir dos paradigmas para abordar problemas de una complejidad que, hasta hace poco, parecía inalcanzable.
Aunque su potencial es enorme, la computación híbrida todavía se encuentra en una etapa de desarrollo en la que persisten importantes desafíos técnicos y conceptuales. Alcanzar su madurez requerirá resolver cuestiones fundamentales de estabilidad, comunicación, escalabilidad y estandarización:
Más que un paso intermedio, la computación híbrida se perfila como una vía realista para acelerar la adopción de tecnologías cuánticas en problemas prácticos. Estudios recientes indican que estos sistemas seguirán evolucionando incluso más allá de la llamada era NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum), una etapa en la que los procesadores cuánticos actuales aún tienen un número limitado de qubits y un nivel alto de ruido, pero ya permiten ejecutar experimentos útiles.
El future pasa por hardware más estable, interconexiones de baja latencia y bibliotecas híbridas cada vez más eficientes. En este escenario, la colaboración entre lo clásico y lo cuántico será clave para impulsar avances para impulsar avances en inteligencia artificial, optimización y simulaciones científicas.
En este escenario de transformación tecnológica, ARQUIMEA Research Center se posiciona como uno de los actores españoles activos en el impulso de las tecnologías cuánticas dentro del proyecto QCIRCLE. Desde nuestra sede, llevamos a cabo proyectos como EOLIQ, en el que se desarrollan modelos híbridos (cuántico-clásicos) de inteligencia artificial para predicción de series temporales.
El enfoque multidisciplinar del centro contribuye no solo al avance científico, sino también a fortalecer el desarrollo tecnológico europeo en un ámbito que será decisivo para la próxima generación de infraestructuras digitales.